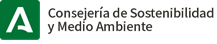Herbáceas
El análisis de los cambios de ocupación del territorio que se producen como consecuencia de las diversas actividades humanas que se desarrollan sobre él, y por la dinámica natural de los ecosistemas, constituye un indicador de trascendental importancia para avanzar en el conocimiento de las potencialidades hacia un desarrollo más sostenible.
En este contexto, la cartografía es una herramienta básica para detectar los posibles cambios de uso en un terreno determinado. Así, un mapa de usos del suelo puede definirse como una cartografía temática que representa las diferentes formas de ocupación del territorio según un número variable de categorías predefinidas y que, actualizada periódicamente, permite la extracción de indicadores relacionados con la dinámica, sobre todo socioeconómica y medioambiental, de una región.
Desde 1987, fecha en el que se desarrolló en España el Programa de la Unión Europea CORINE-Land Cover, cuyo objetivo era la realización de un Mapa de Ocupación del Suelo a nivel Europeo a escala 1:100.000, en la Consejería con competencias en medio ambiente se han llevado a cabo sucesivos proyectos de creación y actualización de la información relativa a usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía.
El primero de los mapas de usos andaluz fue presentado en 1991, siendo objeto de actualizaciones en los años 1995, 1999, 2003 y 2007. Cabe destacar que en las tres últimas actualizaciones mencionadas se optó por aumentar la escala de 1:50.000 a 1:25.000.
En la actualidad, este proyecto se desarrolla en coordinación con SIOSE/SIPNA (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo / Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía).
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, 2007.
Escala 1:25.000. Nivel detalle
El objetivo fundamental del Programa de Producción de Información sobre los Usos y Coberturas Vegetales del Suelo es el de disponer de una base de datos cartográfica que represente las diferentes formas de ocupación del territorio según un número variable de categorías predefinidas y que, actualizada periódicamente, permita la extracción de indicadores relacionados con la dinámica, fundamentalmente socioeconómica y medioambiental, de una región.
El Mapa de Usos Y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (MUCVA) nace como proyecto autonómico en 1991, a partir de la adaptación de la metodología CORINE a la realidad físico-territorial de Andalucía.
La generación del catálogo de ortofotografías creadas a partir del vuelo histórico del año 1956 ha supuesto también un avance en la detección de la evolución de los usos del suelo en Andalucía tras la elaboración del mapa de usos de dicho año, que dispone de la misma geometría y escala que la de las versiones realizadas a partir de 1999, permitiendo así establecer comparaciones y análisis en una franja de más de 50 años. También se han hecho interpretaciones de usos a partir de ortofotografía histórica para los años 1977 y 1984.
En cuanto al contenido temático del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, la leyenda presenta una estructura jerárquica en la que se diferencian cuatro grandes clases en el primer nivel de la leyenda (Superficies construidas y alteradas, superficies agrícolas, superficies naturales y forestales, y superficies húmedas y láminas de agua) subdivididas en un total de 112 clases en su máximo nivel de desagregación.
El Mapa sirve como base para múltiples trabajos, entre los que cabe destacar la extracción de Formaciones Adehesadas dentro del grupo de trabajo de la Dehesa de Andalucía y la obtención de una clasificación jerarquizada en las unidades de vegetación contempladas en el Plan Forestal Andaluz y según la adecuación de esta a los inventarios de vegetación previos a las ordenaciones forestales.
Las fases del proceso metodológico son esquemáticamente las siguientes:
- Fotointerpretación de los usos del suelo a partir de imágenes de satélite como referencia temporal y ortofotografías aéreas de más resolución como referencia geométrica.
- Trabajo de campo tanto para capturar información de los usos del suelo como para la validación del trabajo de fotointerpretación
- Edición gráfica y alfanumérica de la cartografía de usos anterior para la generación de la versión actualizada.
- Integración de los datos en un Sistema de Información Geográfica, que permita el desarrollo de aplicaciones y análisis de información.
- Explotación y difusión de la información que permite la puesta a disposición de los usuarios de la información generada mediante aplicaciones de consulta y servicios web.
Se plantea con una cadencia de revisión cuatrienal, habiéndose hasta la fecha realizado cinco actualizaciones: 1991-1995-1999 a escala 1:50.000 y 1999, 2003 y 2007 a escala 1:25.000. En cada actualización se han introducido mejoras tanto en la disponibilidad y calidad de las fuentes básicas de información que se han utilizado (principalmente imágenes de satélite y ortofografías aéreas) como en la escala del mapa. También se ha incorporado información taxonómica asociada a los usos forestales en las versiones del 1999, 2003 y 2007.
- Aplicación interactiva “Caracterización de las Formaciones Vegetales y las Coberturas del Suelo de Andalucía”
- Evolución de los usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía de 1956 a la actualidad
- Guía técnica del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía 1:25.000
- Guía Técnica SIOSE Andalucía
- Mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía 1.999. Escala 1/50.000, por hojas del MTN
- Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía 2003 a escala 1/25.000. Descarga por hojas del MTN
- Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía: seguimiento a través de imágenes satélite. 1995
Desembocadura del Guadalquivir
Los diferentes usos del suelo y clases de vegetación que aparecen en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía quedan recogidos en una leyenda jerárquica con una estructura muy definida en la que se diferencian cuatro grandes clases en el primer nivel, diez en el segundo, 38 en el tercero y 112 en el nivel máximo de desagregación de esta leyenda.
Considerando los 4 grandes grupos en los que se incluyen todas las categorías de uso del suelo (construidas y alteradas, agrícolas, forestales y naturales, aguas y zonas), se observa que más de mitad del territorio andaluz está ocupado por zonas forestales y vegetación natural, seguida por la superficie dedicada a la agricultura, mientras que la suma de las superficies de agua y zonas húmedas y las superficies edificadas e infraestructuras apenas supone un 5% de la superficie total de Andalucía.

Cultivo cerealístico
Desde el año 1956 la superficie ocupada por zonas urbanas e infraestructuras no ha dejado de aumentar en Andalucía, incrementándose la intensidad de este crecimiento en los últimos cuatro años. Las provincias que más han crecido urbanísticamente en el periodo 2003-2007 han sido Málaga y Sevilla.
El resto de clases han disminuido ligeramente o mantenido su presencia en Andalucía. La superficie agrícola, que había experimentado un crecimiento en el periodo 1999-2003, ha retrocedido en su ocupación a valores por debajo de los que había en 1999. Sólo las provincias de Huelva, con el incremento de áreas dedicadas al cultivo de cítricos y cultivos bajo plástico, y Almería, que aumentó su superficie de cultivos de secano e invernaderos, han experimentado un crecimiento en su superficie agrícola.
Respecto a la superficie forestal, la tendencia de ligero decrecimiento en ocupación que viene observándose desde 1956 continúa. Sin embargo, la tasa de cambio es menor, es decir, que el ritmo de disminución de áreas naturales se ha ralentizado, incluso, en algunas provincias ha habido ligeros aumentos.
Por último, la superficie de zonas húmedas y láminas de agua también ha mermado en el periodo 2003-2007. Se da esta circunstancia no porque haya disminuido el número de láminas de agua, sino por otras razones entre las que destaca el hecho de que 2003 fue un año muy lluvioso, que recargó los embalses haciendo que el volumen de estos aumentara, mientras que los años posteriores fueron más secos, haciendo que el nivel de las aguas retrocediera considerablemente y, por ende, la superficie ocupada por ella. Este decrecimiento resulta muy patente en las provincias de Jaén y Córdoba.